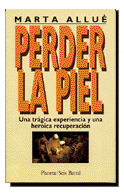Las casualidades suelen ser, a la hora de escribir, buenos puntos de partida si no los únicos. El domingo pasado, antesdeayer, estuve deambulando un rato, como acostumbro, por el mercadillo de antigüedades que se monta al lado de mi casa. La gente se suele quejar porque hay un poco de todo, ni más ni menos como en todas partes, porque el plástico compite con la madera, la escayola con el bronce pero al fin y al cabo se venden, o se intenta, los restos de un país pobre hasta ayer mismo.
En el rincón más desesperado de esa venta ambulante, donde la herrumbre convive a sus anchas con el olor a sardinas y a chipirones fritos, donde el sol parece que va a acabar de derruir los últimos restos del foro romano (esto fue una de las capitales de la Roma antigua), ahí, apoyados en un lienzo de muralla, estaban dos adolescentes marroquíes con los deshechos de los deshechos pero no tanto. Sobre un paño que algún día había sido color púrpura (¿imperial?) yacían muñecas descabezadas, zapatos sin par, desparejados, fotografías rotas, querubines sin alas, marcos sin cuadros, bandejas sin asas, y en el centro, como un túmulo, un montón abigarrado de libros que pelaban por no desteñirse más al sol, por encontrar dueño, por ser leídos.
Y había de todo, claro está. Y no del todo malo. Me quedé con tres, dos que no los digo y otro que me entretuvo el resto del domingo y me hizo trasnochar. No lo conocía y me ha gustado tanto como el sol, como el domingo sin misa, como el vermú Yzaguirre con un chorrito de sifón y una aceituna.
Un feroz apetito, de Marina Pino, narra en un tono fantástico, culto, divertido, con sentido del humor y con un desparpajo al que no estoy acostumbrado las aventuras culinarias y gastronómicas del caballero Giacomo Casanova desde el preludio, fantástico, de su alumbramiento en una Venecia fétida y feroz, hasta la decadencia final tras numerosas y sabrosísimas aventuras y desventuras arriba y abajo de Europa.
El libro, que mereció el premio Sent Soví en el año 2001, está estupendamente escrito y se lee de un tirón, un tirón mucho más leve que las Memorias del caballero de Seingalt, de las que creo que nunca pasé del primer tomo, y resulta que una tarde calurosa y media noche más fresquita de mi agosto mediterráneo me hizo acometer el Grand Tour sin esperármelo, de Venecia a París, luego a Ámsterdam, a San Petersburgo, al Madrid de Sabatini, de mesa en mesa, de vino en vino, con elogios a los quesos, a las posadas, a los pasteles de carne, al mar que nos hace ir y venir, aunque nos quedemos quietos.
Este mediodía miraba unas nubes torvas desde mi playa que seguramente empujaban hasta mi casa dos eolos venidos a menos (o a lo mejor a más) que hacían lo mismo que yo desde Paestum, por ejemplo, bastante cerca de Nápoles y donde las playas ya son un poco menos negras y, desde luego, mejores. Todos súbditos de Roma, unos mirando hacia aquí y el otro hacia allá. Y me he acordado del plato que el caballero Casanova citaba como uno de los mejores de su atropellada vida en el Epílogo a su libro: el timbal de macarrones napolitano, el monstruo dorado, la cocina como monumento literario desde el barroco de Casanova hasta ayer mismo, vísperas de la decadencia: pizza & pasta.
Hace justo un año me desgañité con otro timbal, ese más sorrentino, el del príncipe de Salina en su verano airado, al inicio de El gatopardo, cocinado entre Lampedusa y Visconti. Este mediodía no me he atrevido a cocinar: mi barroco dorado termina en una tortilla de patata y cebolla y le sigo poniendo demasiado vinagre a la ensalada. Dieta, pues (de nuevo) como el caballero de Seingalt al final de sus días y cuando las cosas venían mal dadas. Ayuno y sol. Y la mejor literatura.