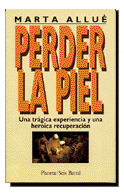Febrero tiene nombre de fiebre aunque también de ferocidad o de enfervorizamiento, que no son cosas tan dispares. Pero me gusta más afiebrado que febril, que es cualidad del enfermo pero también del ardiente, mientras que afiebrado suena más pasajero, más liviano, de mejor acomodo.
Pues resulta que ni por esas, que no hay modo de acomodarse a esa calentura, a ese fervor ardiente que nos suele acometer a mediados de mes, entre los fríos, con las habas aún muy tiernas, los guisantes casi en su punto y las alcachofas, todavía, en edad de merecer. Aunque el ambiente huela a churrasco (la cosa está bastante achurrascada) y el gato y la liebre se lleguen a confundir en la cazuela. Febrero aún no huele ni a romero ni a tomillo, que son hierbas que empiezan a florecer un poco más tarde y en mi tierra es de buena educación y sana costumbre ir a buscar, en excursión, al amanecer del Viernes Santo, para rememorar quién sabe qué antiguos misterios de la historia del hombre y para aliñar el cordero pascual y la memoria herida y poner a macerar unos cuantos recuerdos, no muy buenos, que están mejor al fresco y en esa saludable compañía.
Febrero tiene más de bendiciones que de festejos. Febrero tiene una Cuaresma larga y con siete patas que lo atraviesa y lo llena de bacalao y de garbanzos viudos y de espinacas frescas y, a lo mejor, de caracoles, que al no ser ni carne ni pescado, como las ranas y sus ancas, los monjes del Císter se empeñaban en cocinar (un poco a escondidas) mientras las clarisas, casi en ayunas, glorificaban al Señor entre melindres y yemas y cuchicheos. Pero febrero no me sabe a Cuaresma, que la olvido sobre todo los viernes, lo que son las cosas, y me da por el cordero o la panceta. Febrero tiene una especie de sumisión a sí mismo, de maldición trapera, de ese camino errante entre un Pinto carnavalesco y un Valdemoro bacaladero y rezongón.
Hace unos días, febrero puro, el artista plástico John Baldessari vino hasta Barcelona para inaugurar su exposición antológica en el MACBA. Le hicieron varias entrevistas y en una de ellas decía algo tan simple pero tan fatal como que “hay que redefinir el concepto de la belleza”. Seguramente habrá que darle la razón (él hablaba, claro está, de su obra, de su discurso). Pero no ahora. Hay que esperar a que los teóricos llenen las arcas de los editores y los plásticos las de los teóricos. O algo así. Pero sobre todo, y se me ocurre esta tarde en la que vamos a sepultar a este ardiente mes tras veintiocho jornadas de dudas, hay que esperar a que florezca del todo la belleza humana, que de la divina ya se ocuparán los monjes del Císter o las inquietas clarisas. A lo mejor con que aparezcan los cerezos rebosantes o se nos llene la casa de albaricoques hay bastante. Puede ser.