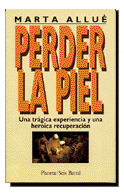Estaba a punto de anochecer. Poco después de la seis he descartado una bodega, una tienda de delikatessen, una panadería de barrio, un bar de tapas navarro, otro asturiano, acuciado, más que atrapado, por un ataque repentino de hambre. Casi no había comido y he pasado una tarde entretenida pero agotadora, un tanto metafísica por no llamarla espiritual a secas. Y bastante atropellada.
El hambre ha vuelto ante un bar anodino, con una de las persianas medio bajada, a media asta, casi vacío y con una pantalla de televisión enorme, un partido de fútbol desabrido, cuatro clientes, o quizás cinco, solitarios frente a su cerveza y su pantalla de televisión y a lo mejor frente a sí mismos, y dos camareras orientales que me han ofrecido, mudas, una carta sobada con una lista interminable de bocadillos, hamburguesas con queso, con cebolla, con pepinillos, lomo con bacon, con cebolla, con pepinillos, salchichas de Frankfurt, cervelas, longaniza, atún, caballa, jamón y más queso, cebolla y pepinillos.
He optado por un sándwich vegetal que han elaborado minuciosamente, a la vista, con un primor al que no estoy acostumbrado. Me había olvidado. El vegetal, claro está, no era tal, surcado como estaba de aceitunas verdes, migas de atún, dos anchoas y unas láminas de huevo duro. Salpicado.
No estaba malo el bocadillo solitario en un barrio ignoto (un barrio demasiado lejos del mío) y con acompañantes mudos e inmóviles ante un partido de fútbol aburrido, lánguido.
Resulta, después de todo esto, que me he acordado de mi diario, este mismo, que la mayoría de las veces me da miedo visitar. Y voy y lo hago, y cuento que mi bocadillo tenía demasiado poco entusiasmo, demasiada tristeza, demasiada luz de bajo consumo.
Me ha costado dos euros con cincuenta y la caña un poco menos. La melancolía era gratis.