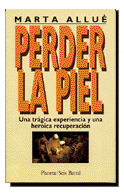A estas horas, tan tardías, me doy cuenta de que, por no haber cenado todavía, me dedico a cosas aviesas, atravesadas, impropias de un espíritu que a base de años se convierte en conservador de, precisamente, lo no conservado, de lo despilfarrado.
A estas horas (¡tampoco es tan tarde!) se me van apareciendo los fantasmas disfrazados de duques (o de duquesas), de frailes huraños (y también de beatos felices, valga la redundancia), de prebostes panzudos, ahítos de caracoles en salsa brava de tomates y cayenas y granos de pimienta negra, de torvos galanes que enamoran a infelices damas de cabelleras lacias que desconocen los efectos del té de roca y de la marialuísa. Barraganas serán, seguramente. Pero no. Mis fantasmas tienen nombre y apellido y comen lo que haga falta. De noche (“por de noche”, como dicen cerca de Cambados), sopas: de ajos tiernos y de ajos secos, de tomillo por aquí y de cebolla y queso tierno y pan candeal por allá. Mis fantasmas no son peludos, ¡faltaría más!, sino parientes de los duques, las duquesas, los prebostes y las damas de rubia cabellera de verdad. Mis fantasmas ya han cenado hace rato. Y yo todavía no.
En esas voy y me acerco al montón inconexo de libros que hay (que existe, que sobrevive) encima de la cómoda. Y ha aparecido el libro de Alfonso Grosso, que no sé por qué estaba ahí. Y lo he abierto. Y me ha dado la razón: “Bebimos bajo el emparrado, junto al porche del corralito, frente al pozo rodeado de gitanillas y geranios, una botella de vino blanco acompañada de un plato de caracoles en salsa de hinojo y poleo –burgados del cementerio, galaicos escargots que huelen a osario y cuyo gusto, ácido y perverso, recuerda vagamente…” y no sigo porque la cita empieza bien pero acaba fatal.
Alfonso Grosso, del que ya se acuerda poca gente, no era Lezama Lima ni “el alto poeta Rubén” ni nada parecido. Pero tampoco escribía tan mal aunque no me haya atrevido a acabar la cita por piedad, seguramente, que, en este caso, podría ser una virtud.
En mi pueblo no se suelen comer según qué caracoles porque recuerdan, muchas veces (y a los antiguos) a las tapias del cementerio. Hay otros mayores que viven entre los juncos o en los límites de una urbanización donde, sus habitantes, no comen caracoles. Y los mejores, que no conocía Alfonso Grosso, se llaman, por aquí, “cristians”, cristianos, por una especie de fervor genealógico o vete a saber por qué. Ayer compré un buen manojo (¿los caracoles se venden en manojos?, pregunto) de esos cristianos que mañana mismo van a luchar con las cayenas en una cruzada contra el impío, mi estómago, o contra mi incredulidad. Cristiana.
Escribo, ya lo ven, por escribir. Porque todavía no he cenado y porque es lo que más me gusta del mundo. Incluso del demonio. Y hasta de la carne.