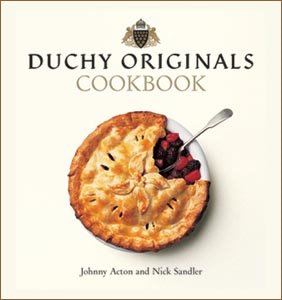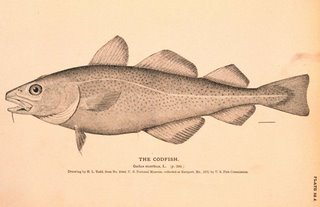
El cine Niza tenía una especie de túnel a la entrada y creo que unos escaparates de una lencería o de un bazar, con toros de juguete con la testuz levantada y asaeteados con banderillas rojo y gualda y blanco y azul, como la bandera de Huelva. El Principal Palacio era enorme, con dos pisos gigantescos y el segundo, la entrada general, con una alfombra de cáscaras de pipas y de cacahuetes y un olor entre legionario y de almizcle rancio, un olor espeso y embriagador. El Lido del Paseo de San Juan era de una sola planta, con mucha pendiente y con los asientos tapizados de un carmín intenso, con muchas columnas en la parte de atrás. El Arenas, al lado de la plaza de España, todavía existe, aunque muy desmejorado y como escondido, detrás de un hotel. Entonces parecía una fábrica de hielo, con un hall grande y destartalado donde el dueño aparcaba una Harley-Davidson de colección, negra y lustrosa.
A Antonio, cocinero, lo conocí en el Niza, cuando yo todavía tenía diecisiete años y él todavía se llamaba Toni y trabajaba de pinche en una cervecería de la plaza Real. Me explicó muy bien el bacalao con tomate, que ya le ponían a hacer a él solo “cuando había mucha faena”, y me dijo que algún cliente le había felicitado. Toni freía el bacalao desalado, escurrido y rebozado en una cazuela con un dedo de aceite de oliva. Lo retiraba y en ese aceite hacía un sofrito con mucha cebolla y luego tomates pelados y sin semillas. Cuando todo estaba bien frito y bien espeso le añadía una copita de vino tinto, el primero que pillaba, le daba unas vueltas y entonces le volvía a poner el bacalao para que cociera un poco más.

Lo volví a encontrar dos años después en el Principal Palacio. Ahora era ayudante de cocina en un restaurante de la calle Aribau, me invitó a su casa a cenar bacalao con pisto y, al irme, me escribió en un papel arrugado su teléfono y su nombre, “Tony”, ahora con “y” griega. Tony había puesto la televisión, me sirvió una cerveza y unos cacahuetes y se fue a encerrar en la cocina: tenía un hermoso pisto de la víspera y bacalao en remojo. Calentó el espeso guiso de cebolla, tomate, berenjenas, pimientos, y calabacín, y se puso a freír patatas cortadas a dados pequeños. Rebozó el bacalao con una pasta de harina, huevo batido y un poquito de agua, lo frió en un buen chorro de aceite de oliva y, bien dorado, lo escurrió y lo mezcló con cuidadito con la “sanfaina” y las patatas.

Tres años más tarde yo estaba a punto de cumplir los veintidós, andaba con el pelo aún más largo y me lo volví a encontrar a la entrada del cine Lido. Me contó que se había traído a su madre (Toni-Tony era, evidentemente, de un pueblo de Jaén, de buen aceite) y que estaba de segundo de cocina en un restaurante cerca de Correos. Le felicité, me pasó el brazo por el hombro y me contó que ahora el jefe le llamaba Antoni y que tenía toda su confianza y que hacía muy bien el bacalao a la manresana. Antoni me contó que ponía a cocer los lomos de bacalao con unas cuantas patatas peladas y cortadas en pedazos grandes. Al poco rato sacaba el bacalao, lo ponía a escurrir y dejaba que las patatas se hicieran del todo. Aparte había ligado un ajoaceite con huevo, bien espeso, y había hecho un puré de membrillos, pelados, cocidos con un poquito de sal y una rama de canela y luego pasados por el tamiz. Los mezclaba bien, ajoaceite y membrillos, y napaba el bacalao, con la piel hacia abajo, y las patatas, colocadas alrededor.

Han pasado muchos años y demasiadas guerras, a mí no me queda mucho más que la liturgia de los encuentros, más cerca ya del pobre doctor Fadigatti de la novela de Giorgio Basanni, y, como por casualidad, por una extraña y benéfica casualidad, me volví a encontrar hace diez años a mi nutricio, extrovertido y locuaz amigo en el hall del cine Arenas. Me saludó como si me hubiera visto ayer, me contó que su madre había muerto y que ahora tenía su propio restaurante, con un socio capitalista, en una callejuela del barrio de Gràcia. Muy pequeño y muy bonito. Me dio una tarjeta con el nombre del negocio y con el suyo, bellamente rotulado, debajo: “Antonio”. Fui a cenar a los pocos días. Y pedí brandada de bacalao. Antonio me contó luego que lo hacía “como antes”, por supuesto, pero por lo visto sin complicarse mucho la vida. Cocía el bacalao y las patatas en leche, y retiraba el bacalao casi enseguida. Luego componía una especie de muselina de ajos, poniendo a freír dos cabezas sin descascarar en mucho aceite y a fuego lentísimo. Después los machacaba en el mortero con el bacalao y las patatas y vertía un chorrito de aceite crudo muy poco a poco, como para una mayonesa, hasta que quedaba espesa como un puré. La servía, después de un golpe de horno, en unas coquillas, adornada con un poquito de perifollo.