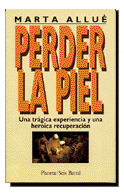Guillermina era la hermana de la madrina Julia, nueva pareja de hadas infantiles, gastronómicas y emocionales. Siempre viuda (viuda de guerra o de tisis de postguerra o de cirrosis hepática de hiperguerra, nunca lo supe), lucía en el dedo anular de su mano derecha un hermoso escudo nobiliario tallado en una piedra violeta (pienso muchas veces en ese anillo), había militado en su juventud en Renovación Española (rubia, con los ojos grises, miope) y luego resulta que todos ganaron la guerra, un poco en tropel y otro poco porque sí.
Quiso que yo me llamara, pero no lo consiguió, Guillermo, como ella misma y como el Káiser, o Víctor Manuel, como el rey de Italia, o Alfonso Carlos, como otra mezcla de reyes o, de eso no se daba cuenta, como el rey carlista. Ganó su hermana y me quedé en Manuel Julio y de niño siempre la acompañaba a los turnos de la Adoración Diurna y a los Lunes de San Nicolás y a los ocho años, el día de mi santo, me regaló el Álbum de españoles ilustres de principios del siglo XX que encabezaba Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII.
Los jueves por la tarde no había colegio, siempre comía en casa de mis hadas eternas y desde las diez de la mañana Guillermina se iba a encerrar en su cocina, gritando continuamente a las chicas de servicio y manoteando mucho entre las cacerolas. Julia, mi verdadera madrina, más bien no sabía cocinar y andaba como atolondrada por los pasillos de su casa grande y oscura. Enorme y de color entre grana y marron glacé. Daba órdenes absurdas y entornaba los postigos para que no estropearan las tapicerías hasta conseguir una oscuridad casi total, enfrente mismo del Mediterráneo, y entonces encendía, en pleno día, la lamparita de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ante la que se santiguaba cada vez que pasaba, entre cientos de ires y venires y tropiezos y jaculatorias.
Los primeros jueves de mes, recién comulgada, Guillermina ponía a cocer un buen kilo de patatas rojas (las de los campos de Prades, en Tarragona, eran míticas) para hacer un puré duro, pasándolo por el tamiz una vez cocidas, y luego les añadía una yema de huevo cruda, o dos, dependía del tamaño.
Con la cocina bien ventilada hacía una buena masa a la que le daba un poco más de consistencia con un poquito de harina. Aparte ponía a cocer medio kilo de espinacas frescas, bien lavadas, las escurría, las comprimía muy bien con un tenedor para quitarles del todo el agua y las trinchaba. Luego las rehogaba en un poco de mantequilla y les añadía un frito de cebolla cortada muy fina con unos trocitos de tocino entreverado.
Espolvoreaba el mármol con harina, ponía encima el puré de patata y lo alisaba con el rodillo hasta que quedaba una masa bastante fina, de un centímetro de grosor, más o menos. Formaba unos discos de unos seis a ocho centímetros de diámetro con un cortapastas (o con un vaso) e iba colocando encima de cada uno una capa fina de espinacas y la cubría con otro disco de patata. Los pasaba por harina y huevo batido, con cuidado para que no se quebraran, y luego los freía en aceite muy caliente hasta que se doraban por ambos lados.
Guillermina los adornaba con una tirita de pimiento rojo (unos pimientos que asaba ella misma) y casi siempre los servía junto a unas croquetitas de pollo o de gallina y los acompañaba de una ensalada de lechuga y tomates rojos, como un reluciente primer plato. En el fondo, y no tanto, Guillermina era una sentimental y canturreaba por lo bajo la Marcha Real mientras los pastelitos salían a la mesa y el niño, Manuel Julio, sonreía abiertamente, dando palmaditas por debajo del mantel.
* Esta receta, un poco prolija de más, va dedicada a mi amiga Cristina A., que no me suele leer pero que conoció a Guillermina y puede que reconozca alguno de sus gestos, antiguos y, por lo menos, culinarios.